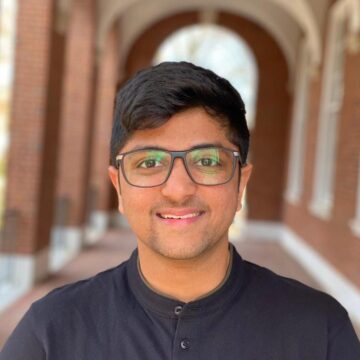Al crecer en una familia de artistas, me consideraban la anomalía del grupo. Mi padre, arquitecto; mi madre, interiorista; mi tía, diseñadora de moda; mi abuelo, director de cine; mi hermano, licenciado en arquitectura. Y luego estaba yo, una chica humilde que quería estudiar cerebro. Tanto si mi elección de dedicarme a otra cosa que no fuera el arte era un subproducto de mi deseo de ser "diferente" del resto o la consecuencia de mi desilusión por la vida de artista, mi impulso hacia una actividad no artística era algo de lo que me enorgullecía. Aunque mis estudios y actividades extracurriculares en ciencias del cerebro eran intrigantes y continuamente inspiradores (por no decir otra cosa), dado el entorno en el que crecí, la inclinación a anhelar el arte estaba muy presente. En muchos momentos, sentí que me faltaba una salida creativa en medio del embrutecedor trabajo de la vida universitaria y una sensación de privación del espíritu artístico que solía inundar mi vida diaria.
Así que, para tomar cartas en el asunto, desde el comienzo de mi segundo año, me propuse devolver el arte a mi vida. Canté en el coro de Peabody, solicité un trabajo de investigación sobre la percepción del color y, quizás lo más gratificante de todo, me matriculé en una clase de artes visuales. Al ser mi primera clase de arte en la universidad, Introducción al Grabado me pareció una asignatura desalentadora e inviable. Contrariamente a lo que pensaba, ha resultado ser uno de los entornos más integradores y solidarios en los que he estado nunca. Catártica pero estimulante, la clase está llena de gente de diversas especialidades (desde Ciencias de la Escritura a Informática) y de diversas edades que se animan unos a otros, independientemente de su experiencia artística previa, y se ayudan mutuamente cuando las cosas se descontrolan. Además del sistema de apoyo dentro del cuerpo estudiantil, la naturaleza física del estudio -una habitación iluminada por el sol donde los lienzos yacen desperdigados por la habitación con escritorios y sillas manchados de pintura esparcidos por todas partes- suscita y llama de forma natural una sensación de creatividad relajada dentro de todos nosotros. Además, como vivimos en una era digital y pixelada, las clases prácticas de arte en papel y tinta se han convertido en un respiro necesario de la adormecedora iluminación de la pantalla del ordenador.